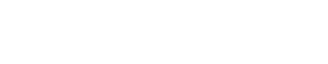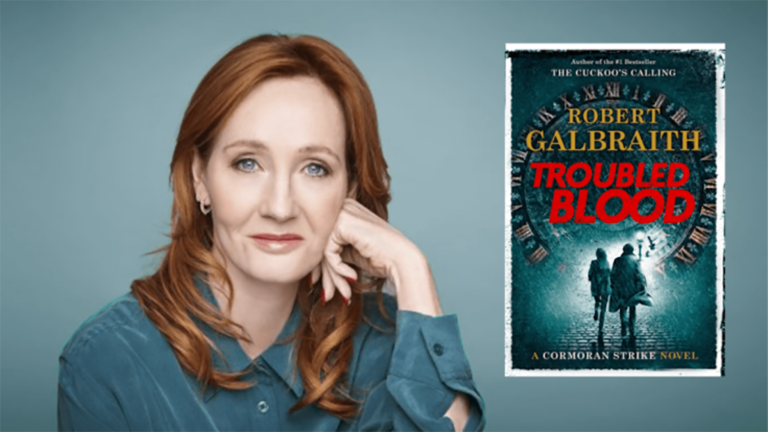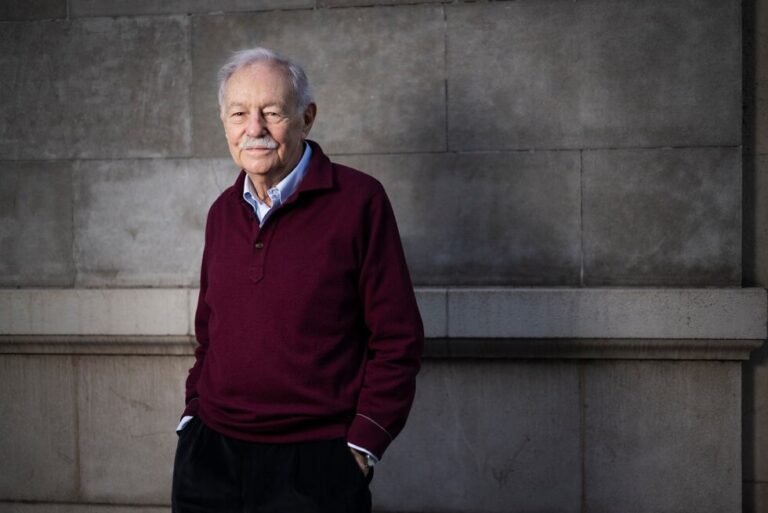Hablemos del impacto del Premio Alfaguara y de otros grandes premios literarios en la era de la democratización editorial
Este artículo pertenece a una serie de dos piezas publicados en coordinación y colaboración con Ulterior Editorial. El otro artículo es Premio Alfaguara: ¿gesta un corpus canónico o sólo mueve el engranaje de la industria?
Camila F. Müller
Como cada año, se anunció la obra ganadora del Premio Alfaguara de novela. En esta edición 2025, el galardón fue otorgado al escritor argentino Guillermo Saccomanno, por Arderá el viento ha sido galardonado con el blasón más codiciado por los novelistas hispanohablantes del orbe.
No es mi intención jugar al Grinch, pero cada vez que se habla de este premio, cae sobre la mesa la pregunta sobre el papel de los grandes premios literarios en un momento de la historia en que la escritura y publicación de libros está más democratizada que nunca. Y es que el Alfaguara consiste en una estatuilla y la dotación de 175,000 dólares, que cubren el contrato y cierta cantidad de regalías junto a la proyección internacional que brinda una casa editorial de tamaño renombre.
Pero cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. ¿Realmente los premios como el Alfaguara capturan el talento literario sobresaliente? ¿O más bien perpetúan un círculo cerrado de autores, temáticas y estilos que son de tendencia pero que se ostentan como consagrados?
¿Curadores literarios o comités de admisión?
Hoy, y desde hace bastantes años, la autopublicación y las editoriales independientes —no son lo mismo necesariamente, sea hecha esta aclaración— han abierto las puertas a una diversidad de voces nunca antes vista. Los grandes premios literarios son “palabras mayores”. El público lector los mira y respeta como un filtro selectivo que otorga prestigio y visibilidad a los autores seleccionados.
Hay premios cerrados a los escritores nunca publicados. El Alfaguara no es de esos. ¿Cuántas de esas obras premiadas fueron en realidad un estímulo en virtud de la trayectoria? Imposible saberlo, porque los candados del «pseudónimo y el sobre cerrado» puede ser vigilado por los notarios sólo hasta cierto punto. En el momento en que tres de los cinco integrantes del jurado entran en la intimidad de cierto estilo ya probado, que resuena y evoca lo que ha estado en tendencia, y que les da el sentido de la seguridad que otorga lo ya conocido, es imposible señalar que el voto (que además tiene que explicarse ante los colegas jurados) ha sido emitido en auténticas condiciones de «justicia ciega».
Pero además hay otra cosa, se reciben cantidades ingentes de manuscritos para cada premio. ¿Cómo pueden todos los miembros del jurado haber leído más de 700 novelas como para elegir ellos mismos a la mejor? Por supuesto, hay entusiastas que participan con escritos que ni siquiera reúnen los requerimientos mínimos para pasar del primer párrafo. Otro tanto de las obras se descartan por cuestiones técnicas. Todo bien.
¿En serio sólo quedan diez novelas que cumplen los requisitos para competir por el premio? ¿Cuántas obras leyó cada miembro del jurado por sí mismo y hasta qué punto leyó cada propuesta antes de abandonarla para descartarla, con sus propios ojos y sus propias manos? Nadie lo cuestiona. Pero nadie lo platica. Hay mucho de pases de magia en eso de los premios, y no es que esté mal, pero aquí estamos valorando el resultado de esa práctica.
La realidad es que, a pesar de los avances tecnológicos y la proliferación de plataformas de distribución digital, las casas editoriales de renombre siguen teniendo el poder para posicionar libros en mercados internacionales de manera efectiva.
La comunidad literaria: crecimiento o endogamia
La pertenencia de Alfaguara a un conglomerado cada vez más gigantesco como Penguin Random House resalta esta cuestión. Si bien su alcance y recursos garantizan que las obras publicadas lleguen a una audiencia masiva, también implica que el mercado literario en español esté dominado por unas pocas compañías con un control hegemónico sobre qué libros reciben atención mediática y distribución privilegiada. Esto plantea dudas sobre la posibilidad de que las voces independientes logren la misma repercusión sin contar con el respaldo de estos gigantes.
No es un secreto que premios como el Alfaguara, el Herralde de Anagrama y otros por el estilo a menudo parecen girar en torno a los mismos nombres y estilos literarios. Aunque indudablemente aportan visibilidad a las obras ganadoras, también pueden contribuir a la creación de un ecosistema literario cerrado donde los mismos actores se consolidan una y otra vez, mientras las voces más disruptivas encuentran dificultades para acceder a esta esfera de prestigio.
En cambio, los premios que se dirigen a autores emergentes padecen en su concepción el mismo germen de su problema, lo que hace que parezca una farsa: basta pasearse por una sucursal de Gandhi para ver stands exclusivos de las novelas ganadoras del Premio Mauricio Achar, con obras que han sido duramente cuestionadas por el mismo círculo que las premió y que acaba rematándolas. Pero ese es el único marketing que hacen. Los autores ganadores no vuelven a publicarse en esos sellos, muchos de ellos ni siquiera están convencidos de querer seguir siendo escritores; desde la tercera edición del premio queda claro que lo que más fascina a los jurados del Achar es que la locura como tema de las novelas elegidas.
Y volvemos a lo mismo: la pregunta clave es si estos premios realmente fomentan el crecimiento de la comunidad literaria oficial o si simplemente refuerzan una estructura ya establecida que premia a quienes encajan dentro de ciertos parámetros estilísticos y temáticos.
Las comunidades de escritores, lejos de ser espacios abiertos de creatividad, tienden a ser círculos cerrados y excluyentes, donde la pertenencia se gana más por contactos y afinidades que por la sola calidad literaria. Cualquiera diría que así es como funciona todo en el mundo, pero recordemos que vivimos en un mundo lleno de posibilidades y que enarbola la democratización de las expresiones artísticas, entre otras cosas que se han considerado privilegio de las clases acomodadas. Ese hermetismo perpetúa una dinámica en la que solo unos pocos tienen acceso a oportunidades, mientras que nuevas voces quedan fuera del radar de la industria, ahogadas en el remolino de la invisibilidad.
Las otras vías: la academia los sellos independientes
En este panorama aparecen las editoriales independientes como una alternativa vital para la diversidad literaria. Esas pequeñas marcas editoriales nacen obligadas a apostar por esas voces que no entraron en el mainstream, muchas de las cuales son propuestas frescas, géneros experimentales y formatos innovadores, lo que permite que la literatura respire y evolucione fuera de los esquemas tradicionales impuestos por la gran industria editorial.
Pero todo ocurre en el terruño, porque las posibilidades de esas empresas nunca estarán a la par del músculo comercial de, por ejemplo, un sello que puede darse el lujo de firmar cada año un cheque de más de 100,000 dólares.
Aparte están los premios convocados y otorgados por las iniciativas gubernamentales y universitarias. No vamos a desdeñar aquí esos esfuerzos, pero su scouting y curaduría, que muchas veces está amañada por la misma academia, es de lejos insuficiente. Si a ello añadimos que la mayoría de la edición de literatura se le da muy mal a las universidades (con honrosos momentos de lucidez) y —peor aún— un abismo insalvable de desvinculación entre las instituciones y el público, los esfuerzos de comunicación, distribución y difusión acaban siendo raquíticos —cuando se hacen— y ahí se genera otra camarilla de intelectuales que se hablan a sí mismos y apadrinan pequeños proyectos sólo para aumentar puntajes que se traducirán en aumentos salariales.
Ser más literatura
Pero no sólo las vías de publicación deben diversificarse, como con las editoriales independientes y los mecanismos de publicación y de procesos editoriales de comunidades muy pequeñas o familiares e incluso la autopublicación (con oficio y profesionalismo editorial). También la literatura misma debe explorar sus propias formas alternativas de ser literatura. Porque desde el auge de las sagas con muchos tomos de 500 páginas cada uno, la narrativa literaria se ha convertido en un producto de consumo de una sola ocasión. Vivimos una sobreoferta de una modalidad muy específica de la literatura, por cierto la más simplona, reducida, formularia y elemental. La literatura no aspira a eso. ¿Están los premios buscando a la próxima joya o sólo escogiendo un vestido de diamantes de fantasía que se usará en la fiesta de este año, como en la ceremonia de los Óscares, para nunca volver a usarse?
Sin embargo, para que la literatura publicada en medios alternativos tenga un impacto significativo, es necesario un cambio en la percepción del lector y en los mecanismos de distribución y —más importante— de difusión. La crítica literaria, los medios de comunicación y los propios lectores deben estar dispuestos a explorar fuera de los catálogos de las grandes editoriales y dar oportunidad a los nuevos autores sin el aval de un sello prestigioso.
Mañana tendremos otra literatura
¿Qué hacer, entonces?
Respuesta corta: nada.
Respuesta larga: comencemos por reconocer esta realidad. Más que eso, está difícil. Pero la literatura tiene que pensarse a sí misma y esa conciencia se debe parecer a la conciencia de clase. La democratización de la publicación abre nuevas oportunidades, pero es imprescindible que los lectores, críticos y editoriales independientes trabajen juntos para crear un ecosistema literario más diverso e inclusivo. De lo contrario, corremos el riesgo de seguir alimentando un círculo endogámico que, aunque prolífico, deja fuera a quienes podrían aportar nuevas perspectivas y enriquecer el panorama literario de nuestra lengua.
No te pierdas nuestros artículos
Recibe en tu buzón tu dosis periódica de crítica cultural, entrevistas profundas y análisis que desafían lo obvio.